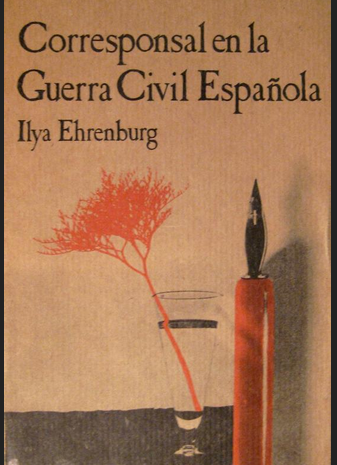
Recuperando materiales históricos:
AYUDA n.º 47. 20 Marzo 1937
SEMBLANTES DE ESPAÑA
MÁS ALLÁ DE LA GUERRA
Llevamos largo tiempo rodando sobre el desierto pétreo de Aragón. Preguntábamos: “Y más allá, ¿son ellos o los nuestros?” Las respuestas de los campesinos eran patéticas y confusas. Maldecían de los fascistas y nos ofrecían botas de vino. Los chicos gritaban, puño en alto: “¡No pasarán!” A cada cruce de carretera preguntábamos: “¿Quién está más allá?” Un campesino, con el pecho al descubierto, sobre el que blanqueaba un pelo chamuscado, levantó su horquilla y respondió: “Más allá es la guerra.”
Los pueblos iban desapareciendo. Las piedras amontonadas parecían ruinas de arquitectura prehistórica. La noche se espesaba rápidamente. Resplandores de fuego cruzaban la oscuridad. A lo lejos tronaban los cañones. Los faros se ahogaban en columnas de polvo. De pronto, el coche se detiene. En vano buscamos con la vista un ser humano. Al fin percibimos una choza entre las rocas. Alguien gritó con voz temerosa y malhumorada: “¡La consigna!” Nosotros respondimos: “¡Vigilancia en todas partes!” No conocíamos la consigna de este sector, y repetimos sin certeza, pero con insistencia, una vieja consigna. En torno había montones de piedras. Yo pregunté a mi compañero, Jaime Miravillas: “¿Quién son éstos?” El sacó el revólver de la funda. Agazapados en las rocas, unos hombres nos apuntaban con sus fusiles. El miliciano que iba sentado junto al chófer comenzó a renegar. Dejó su fusil y se dirigió solo hacia las piedras. Nosotros oímos su voz: “¡Vaya, si son de los nuestros¡” Los campesinos estallaron en una risa gozosa. Uno dijo: “Es la sexta noche que llevamos aquí”. Nosotros preguntamos: “¿Dónde está ahora el frente?” Ellos no supieron contestar. Para ellos, el frente estaba en todas partes.
¡ESTO HAY QUE DEFENDERLO!
Un viento frío ahuyentó el tufo. Los campesinos se envolvieron en sus mantas ajedrezadas. “Id a acostaros”, dijo Jaime Miravillas. Pero ellos contestaron: “No, tenemos que montar la guardia”. Nos dijeron que el propietario era un marqués y que su administrador abusaba de las chicas del pueblo. Nos dijeron que el cura, al escapar, había perdido, cerca del molino, una cruz y un broche de mujer. Nos dijeron también que los campesinos tenían ahora una buena trilladora. Habiéndose apoderado de la tierra del amo, organizaron un koljós. El viejo dijo: “¿Sabes tú lo que nos pagaba el administrador? Cincuenta céntimos por día. La carne no la probábamos sino cuando había una boda. Y ahora…” Luego dijo: “Han venido el domingo. Un tipo vestido de paisano gritó: “¡Santiago!” Era su consigna. Han matado a Ramón. Han matado dos mulas. Pero nosotros tiramos desde allí, ¿ves?, y echaron a correr. ¡No, esto hay que defenderlo!”
El anciano me dio un golpe suave en el hombro y dijo: “De aquí a Badajoz, 12 kilómetros. La consigna es: “!Todos los fusiles, al frente!” En el momento que partíamos, un chico apareció en la oscuridad. Gritó: “¡No pasarán!” Acaso fuese el hijo de Ramón. Rodamos de nuevo sobre el desierto pétreo. Detrás y delante se agitaban las sombras. Ellas guardaban la vida.
REFUGIADOS DE EXTREMADURA
Yo había visitado Malpica en la primavera de 1936. Los campesinos miraban con ojos furiosos al castillo del duque de Arión. Este castillo se elevaba sobre el pueblo como una fortaleza. Los campesinos me hablaron de sus esperanzas. Habían recibido la tierra a pagar a plazos. La laboraban en común y llamaban a su propiedad con un nombre incomprensible, pero que les era muy querido: “koljós”. El Gobierno había exigido ciento diez mil pesetas. Los campesinos morían de hambre, pero se negaban a someterse. Echaban pestes contra el duque de Arión y hablaban de mi país con cariño.
Vuelvo a Malpica una cálida tarde de septiembre. Sobre los arriares brillaba el oro de melones enormes. Los milicianos, mineros de Ciudad Real, pescaban con la dinamita. De vez en cuando pasaban sobre el pueblo aviones enemigos. El frente estaba muy cerca y nadie sabía cuál sería al día siguiente la suerte de Malpica. En una pradera humeaban los fuegos encendidos por los refugiados de Extremadura. No habían podido salvar de los facciosos sino sus vidas y sus rencores.
Me encuentro con viejos amigos. Se hallaban ahora a la entrada del pueblo, armados de fusiles. Al verme levantaron los puños, y el alcalde, viejo campesino afeitado, con profundas arrugas en torno a la boca, me dijo: “¡Salud, Ehrenburg! Ahora te vamos a llevar al castillo.”

EL CASTILLO DEL DUQUE DE ARIÓN
Entraron por la vieja puerta como vencedores. El alcalde llevaba un candelero de cobre con un trozo de vela. Yo he visto cómo había vivido el duque de Arión. Solamente en Malpica había poseído veinte mil hectáreas, pero carecía de imaginación. Había decorado su castillo con estatuillas vulgares. En las cacerolas y orinales estaban grabadas sus armas. Tenía en el castillo 180 cacerolas de todas las especies, pero no tenía un solo libro. El duque de Arión venía a Malpica en otoño; organizaba grandes cacerías y llevaba las estadísticas de las liebres que mataban. Rezaba ante una virgen de yeso con enaguas de terciopelo. La sala más suntuosa del castillo era la sala de baño, amueblada, no se sabe por qué, con tres butacas. En un cuadro dorado se guarda la memoria de la cacería real del 8 de agosto de 1913; este día había cazado liebres su majestad el rey de España, su alteza el príncipe Jenaro y el señor del castillo, duque de Arión. Fue el más grande acontecimiento en la vida del hombre que gobernó Malpica.
En diciembre partió el duque; pasó el invierno en París o en Biarritz. Los campesinos no iban a ninguna parte. Comían garbanzos y maldecían su suerte. El duque de Arión pagaba a los campesinos que laboraban sus campos una peseta diaria. El sostener un perro le costaba al duque dos pesetas diarias. “Y el duque, ¿cómo vivía?”, pregunté yo al alcalde, al tiempo que acercaba el candelero a los orinales. El alcalde respondió: “Mal. Hasta los perros se burlaban de él.”
Cuando salimos del castillo, el alcalde moja con saliva una hoja de papel, la pega a la puerta y firma: la propiedad del pueblo quedaba sellada. Miramos al Tajo, que amarilleaba bajo la colina. Los mirtos del jardín embalsamaban el aire. Una paz inmensa se apoderaba de los hombres.
-Ahora viviremos de otro modo. ¿No has leído que el nuevo ministro de Agricultura es un comunista? Es uno de los nuestros; él no nos va a exigir diez mil pesetas. Este año pagaremos jornales de seis pesetas diarias. Si…”
El alcalde no terminó la frase. En la oscuridad brillaban los fusiles de los campesinos. “Catorce de nuestros hombres están en el frente. Partirían todos, pero un camarada que vino de Madrid nos dijo que hiciéramos la recogida.”
Nos detuvimos ante el jardín. El olor espeso del Sur daba vértigos. El alcalde dijo luego: “Este castillo no nos sirve de nada. Escribiremos al Gobierno que lo dé a los escritores. Aquí podrán trabajar, y en este pueblo todo el mundo quiere leer libros.”
Estreché su mano grande y nudosa. Detrás de los fusiles y de los mirtos, el cielo era de un anaranjado denso; los arrabales de Talavera, incendiados por las bombas, ardían…
¡QUÉ HOMBRES!
Por la mañana, temprano, los milicianos instalaron al servidor de ametralladoras, Williams, cerca de la ventana. Allí permaneció hasta la tarde. Su pierna rota descansaba sobre una silla. Miraba a los chicos, que debajo de la ventana se lanzaban al asalto de un alcázar imaginario. Williams esperaba el regreso de los aviadores. Oprimido de emoción, pregunto: “¿Quién ha trabajado hoy?” Decía: “Debieron descender a cuatrocientos metros…” Sus ojos eran de un azul pálido; no se ven ojos así en Madrid. Era inglés y comunista. Me dijo: “Es idiota; ¿por qué he de permanecer aquí? La pierna no tiene importancia. Solo necesito mis ojos y mis manos. Hoy diré al médico que tengo que volver al trabajo.” Dos españoles se acercaron a nosotros. Nos contaron cómo veinte campesinos, armados de mosquetes, habían atacado a un tanque enemigo cerca de Escalona. Williams relampagueó y dijo en vos baja: “¡Qué país! ¡Qué hombres!”
¡HAN MATADO A PEDRO!
Me dirijo al centro de la Brigada Motorizada, que se hallaba en el palacio del duque de Medinaceli. En las vastas caballerizas había calesas con viejas armas, entre las ametralladoras. Me fijo en una campesina con un zagalillo,. Iba tocada de un pañuelo negro. Su rostro, arrugado y seco, tenía una expresión de serenidad. Tardó un instante en darme cuenta de que le caían las lágrimas. Dijo con dulzura: “Han matado a Pedro. Yo me llevo al chico…” El pequeño miraba con entusiasmo a las ametralladoras. Luego, la mujer se sentó en un banco de mármol, y después de mojar el hilo con saliva se puso a coser la camisa de su hijo.
EL MILICIANO CIEGO
En una sala inmensa, entre los maniquíes de caballeros, cuyas corazas daban resplandor, leían los milicianos “Mundo Obrero”. Estaban vestidos de blusa azul. En el despacho del duque se había instalado la Redacción del “Boletín de los Milicianos”. Un hombre de voz ronca, todavía cubierto del polvo de Talavera, dictaba: “Es indispensable la más estricta disciplina…” En un diván dormía un oficial. Hacía apenas una hora que había vuelto del frente. En su sueño, movía los labios como un niño.
Voy más allá. En otro tiempo, se recibí aquí a los invitados. Delante de un piano de cola estaba sentado un miliciano de gafas negras. Su pecho estaba condecorado por dos estrellas. Tocaba sucesivamente “La Internacional”, obras de Grieg y piezas de flamenco. Luego se levanta y se dirige hacia mí. Dijo sonriendo: “Con un ojo, puedo distinguir todavía el día de la noche. Ha sido en Somosierra…” Yo ignoraba qué debía decirle a un hombre que acababa de perder la vista de los dos ojos. Me puse a hablarle de música. El recurso era convencional y estúpido. El no respondió. Después de un momento de silencio, dijo: “En Rusia habéis inventado muchas cosas nuevas. Tú sabrás, tal vez, lo que puede hacer un hombre sin ojos. Si no se puede ir al frente, entonces, aquí… Mis dedos se han hecho mucho más ágiles. Puedo montar un motor. O hacer obuses…”
Otros milicianos se acercan a nosotros. Hablaron de la potencia de la aviación enemiga, de los combates cerca de Córdoba, de la muerte heroica de un pequeño Pepe que hizo saltar un hangar. Uno de los milicianos dijo: “Hay que aprender a morir.” Entonces, el ciego montó en cólera. Dio un puñetazo en la mesa, donde un chinito de porcelana comenzó a temblar. “Es absurdo. ¿Por qué hablas tú de muerte? En España todo el mundo sabe morir. Ahora, lo que hace falta es otra cosa: aprender a vivir, ¿comprendes? Aprender a vencer”. Se enjuagó la frente con la manga y añadió dulcemente: “Acaso yo pueda regresar al frente… Puedo cavar trincheras. Hacerlas saltar a la dinamita…”.
Ilya EHRENBURG.